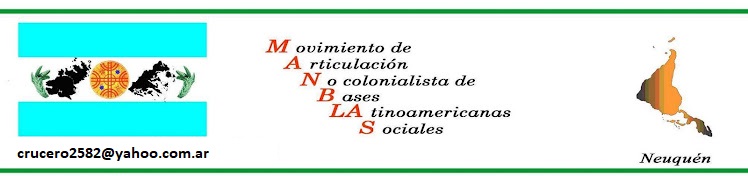MB Nº14-DSC
MANBLAS Nº 14-DOCUMENTOS DEL SUSTRATO CULTURAL
Eulogia Tapia en su rancho de verano con su nieta (Foto: Pacho Nazar)
Donde el Río Calchaquí desciende, casi sin agua, como un arroyo turbio, desde los enhiestos nevados de la Salta ante-andina, se recuesta La Poma, al pie de colinas multicolores, revestidas más de guijarros que de cardones, más de silencio antiguo que de cajas sonoras.
Allá, lejos de su morada invernal, se fue La Pomeña en busca de pastos estivales para sus vacas de ordeñe: tras una colina ocre de peñas; oculta, como para que no la observen desde el poblado, a pocos kilómetros de su rancho estacional de adobe, sin ventanas y techo con tirantes de cardón y paja lugareña, por fuera revestido de la arcilla de sus cerros.
Cuarenta y seis años han corrido, fugaces como el viento del sur que acaricia ese valle alto del Río Calchaquí, desde que Manuel Castilla y Cuchi Leguizamón le consagraron su zamba inolvidable, en tiempos, idos ya, de carnavales alegremente bailados y nutridos de coplas anónimas, tan populares como aquel “sauce de su casa” que la supo llorar por ausencia.
Allá transita el verano pomeño, con su nieta Jacqueline de ocho años, con su marido adusto que comparte el manejo de las vacas lecheras, con sus catres de tientos, con su queso casero, con sus tecitos de muña muña para los dolores y para los amores, con su radio para conectarse con el mundo. Sus hermanas, hermanos, sus hijas y nietos, moran entre el Paraje Saladillo, unas leguas arriba, Cachi, otras leguas Río Calchaquí abajo y Salta, la capital de aquella provincia norteña argentina.
La Poma transita sus parcelitas de arvejas, de habas, de porotos, de alfa como se la nombra a la alfalfa, de papas, maíces y quínoas, que se venden en los centros poblados. El agua de riego escasea con respecto a aquellos tiempos festivos de danzas al son de cajas temblorosas de percusiones incansables.
La Pomeña, rústica, cobriza del sol de tres mil seiscientos metros, piel de cuero como sus vacas, atraviesa sus estíos en su rancho de la colina y sus inviernos en el puesto del valle y aún “al aire da su ternura”, cual si detentara aquellos dieciocho años que la hicieron recorrer todo el país.
Eulogia Tapia, su nieta y el autor de esta Nota en el patio de su puesto (Foto Soledad Lopez C.)
San Antonio de los Cobres, diciembre de 2009
Pacho Nazar
Audio
14-La Pomeña.mp3
14-La Pomeña.mp3
LA POMEÑA
(M. J. Castilla-G. Leguizamón)
Zamba
I
Eulogia Tapia en La Poma
al aire da su ternura,
si pasa sobre la arena
o va pisando la luna.
El trigo que va cortando
madura por su cintura;
mirando flores de alfalfa
sus ojos negros se azulan.
El sauce de su casa
te está llorando,
porque te roban, Eulogia,
carnavaleando.
II
La cara se le enharina,
la sombra se le enarena;
cantando y desencantando,
se le entreveran las penas.
Viene en un caballo blanco,
la caja en sus manos tiembla
y, cuando se hunde en la tarde,
es una dalia morena.
(estribillo)