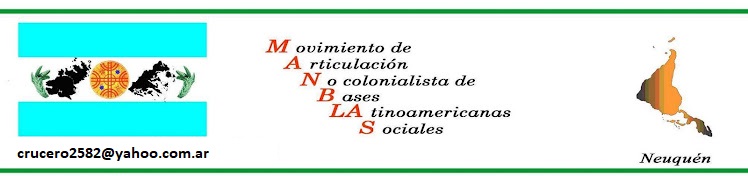FOLKLORE ANDINO-PATAGÓNICO: LA CUECA DEL NORTE DEL NEUQUEN
(2a y Última Nota)
Pacho Nazar
Movimiento de Articulación No colonialista de Bases
LAtinoamericanas Sociales (MANBLAS)
La Cuna Andino-Pattagónica
Tras la ocupación militar
violenta de la Región PUEL MAPU1 de la Nación MAPUCE, al Sur de los Ríos
Barrancas-Colorado, por el Estado Argentino bajo la Presidencia de Avellaneda,,
aquella cueca advenida comenzó a oírse a la sombra de las enramadas de los
puestos campesinos. Familias trasandinas
se asentaban gradualmente sobre las laderas cordilleranas orientales. A ninguna
le faltaba guitarra para entonar aquel ritmo que sus ancestros cantaban y
bailaban al Sur del Río Bío Bío. Así como se sembraba trigo al occidente de los
Andes, se trasladó la cultura agrícola al oriente. Si allí crecían los granos
bebiendo las lluvias occidentales, en los nuevos asentamientos nor-patagónicos
debían lograrse con agua regada cisandina. Para llevar el agua necesaria se
abrían canales entre roquedales, a pico y pala no más, desde los encajonados
arroyos montañosos de la Cordillera del Viento.
Un Par Cultural: el Trigo y la Música
Estamos en las postrimerías del XIX y los albores del XX, en
la Patagonia Norte. La Región Pampeana argentina, productora mayúscula de
cereales, quedaba mucho más distante que las tierras chilenas, donde el trigo
cultivado en los campos andinos
abastecía de harina. Por otro lado, la oligarquía terrateniente pampeana
exportaba a Europa, con preferencia a una región interna, recientemente
invadida, con escasa población de consumo. La tradición trasandina pasó las
quebradas transitables de los Andes, con los contingentes portadores, con sus
haciendas, con sus simientes trigueras, con sus guitarras y sus cantoras.
El grano, cosechado a mano blandiendo una hoz, se trillaba
con los cascos de caballos. Los animales se ataban al extremo de un palo de
madera, que en su otro extremo quedaba amarrado a un poste clavado en el centro
de la circunferencia que recorrían mientras pisaban los granos.
La Fiesta de la Trilla
A uno y otro lado de los Andes Nor-patagónicos, el vecino
campesino es un amigo, que comparte solidaria y recíprocamente las faenas. A
fines de 2002, participé del cruce de un arreo de caprinos a través del Arroyo
Molulco, tributario del Río Curileuvu, a su vez afluente del Río Neuquen en su
cuenca superior. Los chivos, a diferencia de vacunos, no atraviesan los cursos
de agua. Deben ser alzados, a caballo o al hombro y depositados en la margen
opuesta. Ese trabajo es vecinal. Es tradición que los que colaboran en una
actividad de un comarcano, serán ayudados oportunamente por la familia del que
asistieron. En la trilla del Norte Neuquino fue siempre tradicional el
vecinalismo campesino. Y la celebración a su fin sumaba al paisanaje
circundante. Del mismo puesto de campo, en que se trilló el trigo o de los
cercanos, llegaba una guitarra del brazo de su portadora: una Cantora del Norte
Neuquino.
Un Ícono Regional: la Cantora
Tal vez en otras regiones del globo existan expresiones
folklóricas con protagonismo femenino. En este rincón del Continente Americano,
mujeres campesinas de alta montaña, han tomado guitarras existentes en sus
puestos, heredadas de abuelas trasandinas y, sin academias ni escolaridad
musical alguna, rasguearon desde niñas sus encordados. En 2021, entre Chos
Malal y Huinganco, ciudades del Noroeste Provincial, exploré personalmente la
manifestación de esta danza. A partir de mi visita, la Folklorista chosmalense
Rosa Benítez tuvo la gentileza de organizar un Seminario-Taller específico de
cueca regional. Acudimos a Chos Malal, una amiga, un amigo, ambos capitalinos
de Neuquen y yo, participando de una magistral demostración de aquel folklore
típico a cargo de paisanas y paisanos nacidos en aquellas faldas agrestes de la
Cordillera del Viento. Allí nos deleitó la Cantora Carmelina Martínez, quien se
había iniciado lanzando sus primeros sones al viento montañoso, en su casa
natal a escondidas de su madre.
Endemismo Musical
Literariamente, he acudido a un vocablo de las Ciencias
Biológica y Ecológica, para aplicar un concepto de las mismas a un verdadero
fenómeno cultural regional. Un Endemismo es una población vegetal o animal, que
habita una zona geográfica limitada, fuera de la cual ningún ejemplar de ella
se encuentra. Análogamente, la Cueca Nor-neuquina existe solamente en el ámbito
territorial entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera del Viento y, al
Este de esta última, en los valles cercanos a sus laderas orientales: entornos
rurales de Barrancas, Buta Ranquil, Tricao Malal y Chos Malal.
Ajeno a las Academias
Si todo género musical es nacido y criado en los estratos
más populares de una sociedad, ello ha sido tal cual en la historia y el presente
de esta música. Una métrica propia. Cantidad de compases o tiempos musicales,
específica. Coreografía única. Solamente mujeres cantoras de aquellos rincones
nor-patagónicos las entonan. Todas las han aprendido “de oído”, de los patios
festivos de reuniones familiares, de las cocinas en que el aroma de las
empanadas enlazaban al vuelo las corcheas cantadas, de las alegres trillas
montanas. La Cantora tiene su trabajo formal. O informal. Tiene herederas que
perpetuarán el género.
Huinganco, noviembre 2021