Indígenas amazónicos de la etapa mercantil de la castaña y del caucho
(Foto: Pacho Nazar, tomada en el Museo de Ciencias Naturales, Universidad Amazónica de Pando, cobija, Bolivia)
(Foto: Pacho Nazar, tomada en el Museo de Ciencias Naturales, Universidad Amazónica de Pando, cobija, Bolivia)
-->MB Nº 29-DCC
MANBLAS Nº 29-Documento de los Cimientos Culturales
PANDO:
EL DEPARTAMENTO JOVEN DE BOLIVIA
Pacho
Nazar
Como
por herencia de la tradición expansionista del imperio portugués en
Sudamérica, en las postrimerías del siglo XIX, la naciente
República Federativa del Brasil avanzaba cómodamente hacia el
occidente, ocupando tierras que habían pertenecido a la Corona
española por irrebatible determinación del antiguo Tratado de
Tordesillas (1494). La detención del indebido progreso territorial
brasileño se logró mediante una más de las luchas fraticidas
latinoamericanas: la Guerra
del Acre.
Antes y después de esa triste etapa de la vida de Naciones vecinas y
hermanas, civiles y militares de la Amazonia boliviana forjaron las
acciones y las condiciones de lo que hoy es el Departamento Pando de
Bolivia.
Aquel
enfrentamiento entre vecinos del continente fue producto del
mercantilismo capitalista, que asoló América desde la invasión del
siglo XV. La explotación de árboles nativos amazónicos,
productores de bienes
comunes1
muy requeridos desde finales del siglo XIX, involucró a las
burguesías agro-exportadoras de uno y otro país, sin mesura ni por
los ecosistemas selváticos ni por sus propias ambiciones
mercantilistas. Tampoco se respetaron las comunidades originarias
habitantes milenarias de las selvas; muy por el contrario fueron
subyugadas a la economía extractiva y más aún, masacradas. El
árbol del caucho
(Hevea
brasiliensis) y
el árbol de la castaña
(Bertholetia
excelsa),
gigantes habitantes del corazón de Sudamérica, enriquecieron a las
élites
terratenientes
despojando a los tenedores primitivos de sus dominios ancestrales.
Sudor y cadáveres abonaron la etapa extractivista de la naciente era
automotriz, que requirió neumáticos de caucho y de la refinada
repostería estadounidense a base de exóticas y remotas castañas.
Las
intervenciones antrópicas a la naturaleza prístina de la Amazonia
no quedaron en el pasado: en el siglo XXI se deforesta continuamente
para habilitar tierras a la agricultura de soja y a la ganadería
vacuna.
Pero
Bolivia no padeció solamente la Guerra
del Acre.
Ésta fue la tercera, después de Batalla
de Ingavi
contra el Perú, de la Guerra
del Pacífico
contra Chile y antes de la Guerra
del Chaco contra
el Paraguay,
contiendas fraticidas a beneficio de intereses espurios, ajenos tanto
a los pueblos criollos como a los originarios. Después de la primera
lid se retomó el nombre de una perdida localidad marítima
boliviana, para dar la denominación de la Capital de Pando: Cobija.
De la segunda, pocos años después, resultó la creación de este
Departamento, en homenaje a uno de sus próceres. Pando: un
territorio que no es más que una muestra de las tropelías, de los
atropellos, de los genocidios, de los etnocidios, de los desatinos,
de los infortunios, repetidos en el continente.
Cobija,
agosto 2012
1
Si bien no existía el concepto y la denominación actuales de lo
que, bajo el Capitalismo e Imperialismo hegemónicos durante la
economía del caucho y la castaña, se conocía como “recursos
naturales”, se adoptan los primeros en razón de su vigencia a la
fecha de este artículo.
El presente artículo puede reproducirse total o parcialmente, citando sin excepción la fuente bibliográfica virtual.
El presente artículo puede reproducirse total o parcialmente, citando sin excepción la fuente bibliográfica virtual.
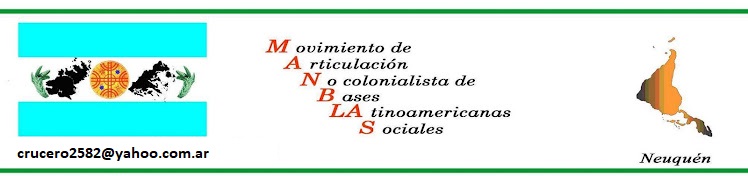

No hay comentarios:
Publicar un comentario