CABALGATA DE FE
Una manifestación
religiosa ancestral en el Neuquén andino
Pacho
Nazar
-
¡Viva
la Virgen !
El grito a voz en cuello del paisano
a caballo corta y atraviesa el aire de la montaña. En los puestos, lo escuchan.
También observan cabalgar al que convocó y al puñado de gauchos montados, tras
de él.
-
¡Viva
la Virgen !
Los fieles de la Virgen de Lourdes marchan
sabiendo que los pastores de cabras de aquellas serranías ultimarán aprestos y
montarán, en breve, a sus cabalgaduras. Enfilarán y engrosarán una lenta
procesión entre mudas paredes rocosas.
Es un ocho de febrero: restan tres
jornadas de absoluta Cordillera del Viento para honrar a la protectora de sus
haciendas, en su día, el once de ese mes.
Próximos a Chile y a Mendoza
Se irguieron los Andes en la Era Terciariala Cordillera del Viento. Había ocurrido tan sólo
algunos millones de años previos: en la Era Secundaria. Guarda
un asombroso paralelismo geográfico con los Andes, cual diseño de arquitectura divina.
Incluye el macizo más alto de la
Patagonia : el C° Domuyo, de 4.709 metros .
Mucho más recientemente, en la Era Cuaternaria
Después, el hombre blanco puso
nombres y divisiones políticas. Llamó Chile al occidente de los Andes. Bautizó
Mendoza al norte del Colorado y Patagonia, al dilatado sur. Para el pueblo
indígena, siempre fue un país único, desde el Pacífico al Atlántico.
Los jinetes acólitos de la Virgen no son propietarios
de las tierras, que pastorean sus cabríos. Nunca lo fueron. Los alambrados
limitaron las propiedades de otros. Sus posesiones se extienden hasta un
promontorio de piedras en la lejanía, hasta una quebrada, hasta un filo de cumbre gris. Crían chivitos, son crianceros.
Sus padres manejaron entre aquellos
naturales y confiables límites sus animales. Sus abuelos los precedieron en el
ejemplo. Sus bisabuelos lo aprendieron de aquellos criollos, que transitaban,
desde Chile, la Cordillera
de los Andes, como el patio de tierra de sus ranchos.
Algunos de sus ancestros confiaron
que la virgencita de un remoto e inimaginable villorrio de Francia, consagrada
por la liturgia cristiana con una fecha en el calendario, favorecía la
alimentación y la descendencia de aquellos caprinos.
En tiempo inmemorial, entonces,
comenzó el culto.
Aquellas familias de las alturas
cordilleranas hacen pastorear sus animales, en los crudos inviernos, en torno a
sus puestos de invernada. En verano, cruzan soledades, arreando
su hacienda, para encontrar hierbas frescas y apetecidas en sus veranadas.
Invernadas y
veranadas están distanciadas decenas,
a veces centenas, de kilómetros quebrados, no rectilíneos, labrados por una
trashumancia casi ritual, que fue sostén material de generaciones.
Chivitos al asador en Cajón de los Chenques
Bajo los ecos, devueltos por las
murallas basálticas, de aquellos gritos convocantes se encolumnan ancianas,
gauchitos, jóvenes criollitas. Algunas, cabalgan sobre sillas de montar femeninas; en las que las
dos piernas penden hacia un mismo costado.
Se almuerza sobre una vega pastosa,
mientras las bestias, desensilladas, descansan.
La caravana ya incluye más de
cincuenta jinetes, sumados uno a uno tras los gritos resonantes en la acústica
montañosa.
A dos mil metros sobre el mar, se
acampa bajo un chenque; vocablo
araucano que denomina a una cavidad natural en el material rocoso, originada
por acción milenaria del agua. El campamento, sitio recurrido por los crianceros, dispone de vertiente de
cristalino líquido potable.
Un sacerdote católico, de a caballo,
baqueano de las serranías de la región, se incorpora al fogón nocturno y expone
reflexiones oportunas de su creencia.
Al amanecer, una efigie de la Virgen de Lourdes, de
tamaño natural, es erguida sobre dos tirantes de madera; para ser portada sobre
mulares. Había aguardado un año, desde la precedente procesión, en el interior
de una vivienda modesta de Tricao Malal. Tricao
es la denominación del loro de aquellas montañas; Malal es paraje, localidad, sitio cercado, corral.
El sacerdote y todos los fieles,
montados, echan al aire cordillerano tradicionales oraciones cristianas. Para
ello, se detienen al borde de un risco, en la cabecera de un desfiladero, a
orilla de un rumoroso arroyo y oran.
En Ailinco (Ailín, transparente, cristalino; co, aguada o curso de agua, cercanos) culminará la celebración.
De Tehuelches a Mapuches
Los araucanos del sur de Chile
traficaron milenariamente mercaderías y objetos rituales por la Patagonia norte y media
hasta la Región
Pampeana. Su aculturación sobre los tehuelches o pampas,
preexistentes en las dilatadas mesetas, ha quedado asentada en la dispersa
toponimia actual.
La extensa Nación resultante de
aquella dominación cultural, entre el Atlántico y el Pacífico, es mapuche; mapuce, en la grafía construida, por el
mismo pueblo, modernamente, a partir de los fonemas idiomáticos.
Comercio del siglo XIX
En las postrimerías del Virreinato
del Río de la Plata ,
dio comienzo la ganadería vacuna en la Región Pampeana. Lindante
con el país mapuce, la hacienda era
capturada con facilidad por sus habitantes. El norte de la Patagonia era un vasto
territorio de tránsito de ganado en pie, con destino final en Chile. Capitanía
General bajo la colonia hispánica, al sur del Río Bío Bío, era el mismo país
aborigen.
A la latitud que cabalgan los fieles
de la Virgen ,
fluye, trasandino, el Bío Bío hacia el Océano Pacífico.
Antes de ingresar en los apretados
desfiladeros de los Andes, se escondían los animales en sitio natural
apropiado. La Pampa Ferraína
Quebradas y Géiseres
El contingente pernocta en una
estrecha quebrada. Un caballo desensillado tropieza pendiente a favor. Rueda y
se quiebra su espina dorsal. No se alzará más: sus postreras horas transcurren
inmóvil, detenida su vista en la contemplación del cielo que siempre lo
acompañó.
El C° Domuyo es área natural de
termalismo. El agua telúrica caliente cobra presión y fuga por fisuras de la
corteza terrestre: se genera un géiser. La delgada caravana de paisanas y
paisanos montados flanquea, con asombro, la virulenta erupción de vapor
vertical de un géiser.
Los caballos se esmeran sobre las
delgadas huellas transitadas para eludir una caída, que sería absolutamente
irreversible.
Ailinco
La modesta y solitaria capilla yace
entre colinas occidentales del Domuyo. Fue construida por los pobladores, que
parecen no existir: están diseminados, ocultos sus puestos austeros en el
escabroso paisaje. Desde ella, cabalgan gauchos con banderas argentinas al
encuentro del contingente.
A la misa del once de febrero por la
mañana asiste un sacerdote, que ha estado al frente de la amplia parroquia de
montaña durante algunos años. La efigie de la Virgen es transportada a hombros hasta la cima de
una colina, que sostiene una cruz permanente: custodia la ceremonia.
La celebración ha culminado. La homilía sacerdotal se mantuvo en los cauces
del cristianismo reflexivo y buen consejero. El protocolo ceremonial ha
homologado al rito eclesiástico urbano.
Retorno con Gloria
Cumplido el mandato ancestral con la Virgen , resta el festejo
terrenal. El que se expresa con música en vivo; a cargo de infatigables
intérpretes anónimos de la parroquia campesina. El que se exalta con bebida
alcohólica ilimitada. El que se danza. El que alegra las almas. El que no tiene
hora de cierre.
El doce de febrero se emprende
retorno por la misma senda, en que se arribó. Pernoctando en los mismos puntos.
Hasta Tricao Malal, donde la efigie quedará en una casa de familia. Hasta el
año siguiente.
Mi participación en este hecho
folklórico; mi contacto entre las serranías con gente atada a su más genuina
tradición; mi cercanía con el basalto, con la cascada incesante, con el cóndor
majestuoso de las alturas, con el maitén abnegado; me han identificado con las
palabras de Pablo Neruda, en Confieso Que
He Vivido:
“…yo mismo ya pertenecía a ese mundo original, americano…( )…y antiguo,…”.
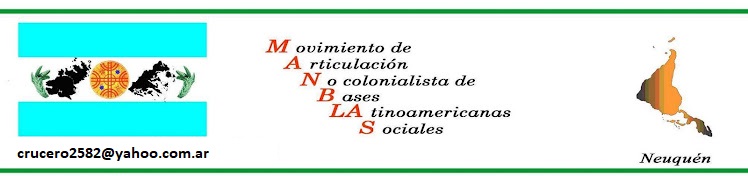


No hay comentarios:
Publicar un comentario