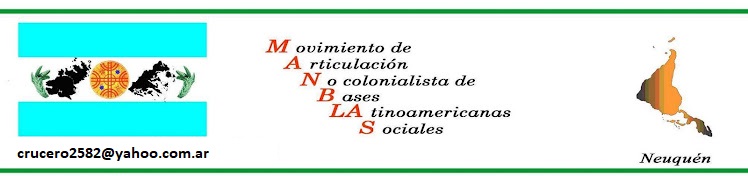MB Nº 17-DRH
MANBLAS Nº 17-DOCUMENTOS DE REVISIÓN HISTÓRICA
EL BICENTENARIO DE LA IMPRENTA
La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de las Provincias Unidas del Sud y la letra de su Himno Nacional, se hicieron conocer a través de una imprenta, traída por los jesuitas desde el Viejo Mundo a la Gobernación de Córdoba, dependiente del Virreinato del Perú. Aquella orden religiosa fue expulsada de América por la corona española en 1767, aún inexistente el Virreinato del Río de la Plata, que sería creado en 1776. Como todos los revolucionarios de Mayo, Vicente Lopez y Planes, autor de la letra, concebía la liberación íntegra de Latinoamérica, no en las naciones resultantes de su posterior fragmentación disgregadora. Esa concepción de Patria Grande está plasmada en la histórica letra, que luego los cipayos porteños “supieron suprimir”. Aquellas estrofas memorables también están exentas de racismo indigenistas, ese prejuicio que se empezó a inculcar a partir de la Presidencia de Bernardino Rivadavia y que alcanzó un punto culminante en la Presidencia de Sarmiento, autor de la triste frase: lo único que tienen los indios de humanos es la sangre. Los pocos números de La Gaceta permitieron al imperio inglés tomar dimensión de la estatura revolucionaria de Mariano Moreno, su editor; tal que a sólo tres meses del estallido emancipador logró conspirar para separarlo de la Primera Junta y antes de los cuatro meses, arrojar su cadáver a las aguas del Océano Atlántico.
Los Primeros Impresos en la Cuenca del Plata
Los primeros productos de imprenta, que circularon por las Gobernaciones de Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, salieron a principios del siglo XVIII de una tosca imprenta en Santa María La Mayor, sobre la margen derecha (u occidental) del Río Uruguay, manejada por originarios charrúas instruidos por los jesuitas. En esa aldea, ya desaparecida, así mismo se explotaba un yacimiento de cal (calera), que la naturaleza prodigó en aquella orilla. Restos materiales de ese emprendimiento jesuítico-indígena pueden apreciarse en la actualidad, si se visita el Parque Nacional El Palmar en la hoy Provincia de Entre Ríos, perteneciente a la red nacional de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales. Aquella imprenta constaba de una tosca prensa de madera con caracteres fundidos en ella y planchas de cobre grabadas a buril. Sus últimas ediciones vieron la luz en 1727.
Una Imprenta en “La Docta”
Funcionaba desde antiguo en la colonia española el Colegio Monserrat, en la actual capital cordobesa. A mediados del siglo XVIII sus directivos solicitaron al rey una imprenta, que fue instalada, burocracia imperial mediante, en 1765 en los sótanos del Convictorio de Monserrat, dos años antes que la corona pusiera en práctica la expulsión de la orden jesuítica del Nuevo Mundo. Varios años transcurrieron sin su uso hasta que se vendió a un colegio para niños abandonados de Buenos Aires.
Los Impresos Revolucionarios
Desde aquella imprenta, ya “aporteñada” a comienzos del siglo XIX, Vicente Lopez hizo públicas las estrofas del Himno, que albergan tres definidas posiciones ideológicas: el protagonismo indígena en la liberación del colonialismo, la unidad continental y el expreso anti-imperialismo. Nos estamos refiriendo a la letra de 1810, integrada por nueve estrofas de ocho versos cada una. Un Decreto presidencial en 1900 cercenó más del ochenta por ciento del contenido del pensamiento de Mayo, afectando precisamente aquellos tres basamentos esenciales.
Cuando releemos:
Se conmueven del Inca las tumbas
Y en sus huesos revive el ardor,
(Estrofa II, amputada)
Se está reivindicando, con inicial mayúscula en el Pueblo Originario más organizado del continente, tras el holocausto del colonialismo al sector social más largamente combativo de los revolucionarios, ya que su resistencia había dado inicio el mismo 12 de octubre de 1492 y precisamente el titular del gobierno sudamericano, concebido por Belgrano y San Martín, iba a ser un Inca inquebrantable: Juan Bautista Condorcanqui, hermano de José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru). Aun faltaban casi setenta años para que el Ejército Argentino, comandado por Julio Argentino Roca, masacrara a los Mapuce en su tierra ancestral. Pocos años después de esta barbarie, la familia Menéndez Behety se iba a encargar de despejar la Patagonia de Teheulches. Ya en el siglo XX Gendarmería Nacional lograría sus méritos mortuorios con algunos miles de Pilagás asesinados en el Chaco. Sin duda los hombres de Mayo no habían concebido el Himno para que Pueblos Originarios no pudiesen entonarlo por la imposición a sangre y fuego de las armas, otrora liberadoras. Los indígenas de América Latina se vienen reencontrando con sus raíces culturales, que no incluyen precisamente aquellos símbolos que ingresaron muy tardíamente en su milenaria historia y, para colmo, manchados con su propia sangre, derramada por el fusil de las Fuerzas Armadas argentinas.
La Concepción de Patria Grande
¡No los veis (a los españoles) sobre Méjico y Quito
Arrojarse con saña tenaz
Y cual lloran bañados en sangre
Potosí, Cochabamba y La Paz!
¡No los veis sobre el triste Caracas
(Estrofa IV, amputada)
Más adelante está expresa la entidad institucional supra nacional, anhelada por los hombres de Mayo:
Buenos Aires se pone a la frente
De los pueblos de la ínclita Unión.
Restaban todavía algunas traiciones de la aristocracia y la burguesía comercial porteñas para que Buenos Aires no se pusiera lamentablemente al frente y le diera la espalda a la Banda Oriental, al Paraguay, al Ejército de los Andes, al Perú y a Bolivia.
El Anti-imperialismo Declarado
Se levanta a la faz de la tierra
Una nueva y gloriosa Nación:
Coronada su sien de laureles
Y a sus plantas rendido un León.
(Estrofa I, cuarteta final amputada)
El autor ha destacado la magnitud del imperio expulsado del Nuevo Continente, calificándolo de León, reforzando la calidad del poderoso animal con inicial mayúscula. Igualmente en los siguientes versos:
Y con brazos robustos desgarran (los liberados)
Al ibérico altivo León.
(Estrofa VI, amputada)
La crueldad sanguinaria del colonialismo es exaltada para la memoria de la posteridad:
Su estandarte sangriento levantan (los tiranos españoles)
Provocando a la lid más cruel.
(Estrofa III, amputada)
El salvajismo letal para los pueblos, proveniente de verdaderas bestias (tigres), se reitera más adelante:
A esos tigres sedientos de sangre
Fuertes pechos sabrán (los emancipados) oponer
(Estrofa V, amputada)
Como genuina expresión de un pueblo liberado de una larga y penosa opresión colonial, Vicente Lopez consagró una justiciera humillación, en la letra, al opresor vencido:
Y azorado a su vista (la del guerrero argentino) el tirano
Con infamia a la fuga se dio;
Sus banderas, sus armas se rinden
(Estrofa VIII, amputada)
El Primer Golpe Imperialista a la Revolución de Mayo
La esposa del Secretario de la Primera Junta de Gobierno, Guadalupe Cuenca, recibió una carta anónima, tras la partida de Mariano Moreno, comunicándole que se despidiera de su marido a la distancia porque nunca más lo vería. En la perseverante tendencia del Secretario por mantener el rumbo revolucionario de la primera gestión gubernamental, triunfaron las intrigas de la cancillería británica para remover un escollo firme al comercio de Gran Bretaña con el Río de la Plata. El 23 de septiembre de 1810, a casi cuatro meses del grito libertario, el cuerpo de Mariano Moreno se dejó caer desde la fragata inglesa que lo llevaba a su cargo en la Embajada de las Provincias Unidas del Sud, cargo que nunca asumió por ingestión de un purgante tóxico suministrado por los que re-colonizarían la Nación a lo largo de casi un siglo y medio.
En poco más de dos décadas, no solamente el comercio y la economía estarían dirigidos por Gran Bretaña sino que la porción insular austral sería usurpada el 3 de enero de 1833 plasmando la Tercera Invasión Inglesa.
La imprenta revolucionaria se exhibe en la actualidad en la planta alta del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo.
Pacho Nazar, junio 2011
Toda información parcial o completa de este Documento puede reproducirse por escrito o en forma oral, citando expresamente la fuente documental.
Los resaltados en negrita, dentro del texto del Himno Nacional Argentino, se deben al autor de este Documento; no así al original de Vicente Lopez.